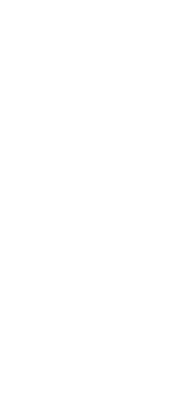Hace algunos años, una amiga viajó al interior del país por motivos de trabajo. Durante esos días fue acogida y albergada por una familia muy humilde. Su relato de aquella escena tan precaria fue algo muy poderoso para mí. Era palpable la angustia de estos padres, provocada por la gran dificultad con que apenas lograban alimentar a sus hijos y el hecho de que, en ocasiones, pasaban días con hambre porque no tenían qué comer.
Ojalá pudiéramos decir que este escenario es la excepción en nuestro país pero, lamentablemente, se ha convertido en parte del paisaje. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), un millón 52mil 69 (46.5%) niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica infantil (DCI), cifra que no ha variado mucho desde el 2014. Así lo muestran los resultados del 5to monitoreo de la Ventana de los Mil Días, presentados por la Alianza por la Nutrición hace algunos días.
Tenemos que entender la gravedad del asunto y lo que implica que aproximadamente 1 de cada 2 niños, la población más importante del país, sufra de DCI. No solo se trata de pérdida de peso o retraso en el crecimiento, se trata también de alteraciones en su sistema de salud por el resto de su vida y, más grave aún, de daños irreversibles en su desarrollo cognitivo e intelectual. Además, no estamos hablando de un pequeño grupo de niños, sino de generaciones enteras afectadas. Este daño no se circunscribe al interior del país, aunque ciertamente allí su prevalencia es más pronunciada.
Por todo ello, en el análisis de la iniciativa Mejoremos Guate, una de las brechas que se identificó como limitante al crecimiento de nuestro país es la DCI. De hecho, este es el primero de los cinco imperativos estratégicos que debemos resolver para transformarnos en esa Guatemala en la que tanto soñamos. Sin embargo, es un indicador que está estancado. Ello hace que todos los demás esfuerzos por transformar el país (educar, elevar la competitividad, mejorar la infraestructura, lanzar nuevas industrias y demás iniciativas), sean estériles.
La gran pregunta es entonces, ¿cómo cambiamos esta realidad? ¿qué vamos a hacer distinto para ponerle fin a este flagelo de una vez por todas? Este tema no es nuevo para ningún guatemalteco. De hecho, en la década de los 50 el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) llevó a cabo una serie de investigaciones para encontrar una solución viable a la DCI. Fue así como un grupo de científicos guatemaltecos inventaron la Incaparina, un innovador producto alimenticio. ¡Imagínense! ¡Ya han pasado más de 50 años de este invento y las cosas parecen no haber cambiado! Y, ¿para qué hablar de los millones de dólares provenientes del extranjero para atender el tema? Solamente Naciones Unidas ha invertido más de $33 millones para ejecutar su plan de reducción de DCI en niños menores de tres años.
Sin duda, queda todo por hacer. Los datos nos indican que los esfuerzos implementados han sido insuficientes. Por si eso fuera poco, la capacidad institucional del primer nivel de atención de salud de nuestro país se destruyó en la administración pasada y hoy toca reconstruirla. Debemos dejar de depender de ayudas internacionales para hacer lo que nos corresponde como guatemaltecos. Eso pasa por cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos y como buenos vecinos, y también por fiscalizar y monitorear que las instituciones gubernamentales hagan lo que les toca hacer. Más allá de eso, necesitamos coordinar esfuerzos que sigan una hoja de ruta a largo plazo, y así ponerle fin al sufrimiento de tantos niños y tantas familias.
¡Basta ya de tanta indiferencia! No podemos seguir pensando que la desnutrición es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia como país. ¡Indignémonos! ¡Hagamos algo al respecto! No seamos fríos ante el sufrimiento de tantos hermanos guatemaltecos. No permitamos que se trunque el crecimiento de un solo niño más.